- diciembre 21, 2020
- 1634
- 6 minutes read
Cultivos transgénicos en Colombia. Impactos ambientales y socioeconómicos. Acciones sociales en defensa de las semillas criollas y la soberanía alimentaria
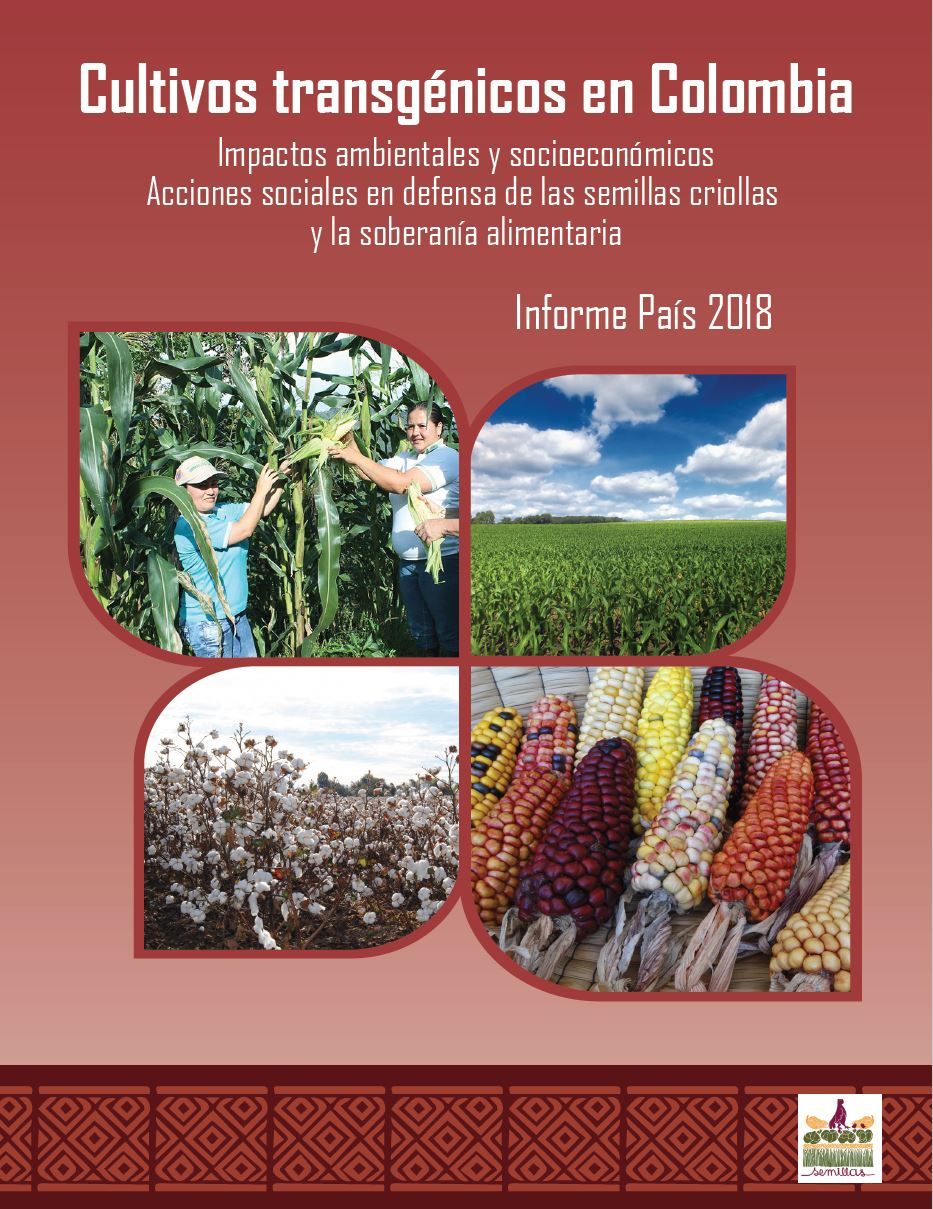
Este informe sobre la situación de los cultivos transgénicos en Colombia es el resultado del trabajo del Grupo Semillas de más de dos décadas, adelantado con el apoyo de la Fundación Swissaid. Se compila en él la información sobre los cultivos transgénicos, la biodiversidad, los sistemas productivos en el ámbito nacional y especialmente sobre los territorios y la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y campesinas. También recoge las estrategias y acciones sociales y locales para enfrentar los efectos nocivos generados por estas tecnologías y la implementación de alternativas sociales para afrontar los transgénicos.
Presentación, Informe País 2018

El documento, que hemos titulado Cultivos transgénicos en Colombia. Impactos ambientales y socioeconómicos y acciones sociales en defensa de las semillas criollas y la soberanía alimentaria, nos permite percibir la magnitud del problema generado por los cultivos y alimentos transgénicos en el país, nos muestra las situaciones más críticas, dónde debemos priorizar frente al Estado, y las estrategias prioritarias que necesitamos implementar desde los movimientos sociales y locales para defender nuestra biodiversidad y la soberanía alimentaria. Nuestro objetivo es presentar a las organizaciones que hacemos parte de la Alianza por la Agro biodiversidad, la Red de Semillas Libres de Colombia y a muchas otras redes y organizaciones nacionales y locales, información, análisis y propuestas para la defensa de las semillas.
Inicialmente, se señala la importancia que tienen las semillas criollas para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en Colombia. Se describe la situación de los cultivos transgénicos en el mundo, dónde se establecen, el tipo de cultivos sembrados y quiénes los controlan. Se citan algunas evidencias científicas que muestran riesgos e impactos generados por cultivos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad, la contaminación genética de especies y variedades nativas y criollas, así como los efectos de los cultivos Bt y los tolerantes a los herbicidas. También, los impactos socioeconómicos de los cultivos transgénicos y algunos efectos que pueden generar en la salud humana.
En seguida, se aborda la situación de los cultivos y alimentos transgénicos en Colombia y la pérdida en el país, debida a la importación de alimentos, de la soberanía y la autonomía alimentarias. Se presentan las normas de bioseguridad que hay en el territorio colombiano sobre organismos transgénicos y los aspectos críticos de estas normas frente a los cultivos GM aprobados, como el algodón GM y el maíz transgénico.
En este punto, se resalta el diagnóstico hecho por numerosas organizaciones sociales y locales del país sobre los maíces criollos, los cultivos de maíz tradicional, en contraste con el maíz tecnificado y la situación de la producción nacional por oposición a la importación masiva de maíz. También se muestran los eventos transgénicos aprobados, el mercado de las variedades de maíz GM y los énfasis de la investigación con cultivos transgénicos. Finalmente, se exponen evidencias de contaminación genética del maíz criollo a partir pruebas adelantadas por organizaciones sociales y locales en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía, y de maíces comerciales certificados como no transgénicos, mediante pruebas realizadas por la Red de Semillas Libres.
Ubicado ese contexto general, el informe se centra la atención en los cultivos de maíz transgénico de los cinco departamentos (y regiones) del país en donde se concentran los monocultivos tecnificados: Tolima, Huila, Córdoba, Meta (la región de la Altillanura) y Valle del Cauca. Se recogen las percepciones que tienen la población agricultora y los gremios que implementan estos cultivos sobre las bondades y los problemas que ellos perciben de estas tecnologías.
Seguidamente, se presentan las acciones sociales y locales de quienes enfrentan los cultivos transgénicos. Entre ellas, la declaratoria de territorios indígenas libres de transgénicos (TLT) y la de municipios libres de transgénicos (MLT), que muestran las dificultades y la proyección de estas iniciativas en el país. Aquí, se identifican algunas organizaciones sociales y redes en el ámbito nacional e internacional que han permitido la articulación de acciones para enfrentar estas tecnologías y defender los territorios y la soberanía alimentaria.
También son importantes las acciones judiciales referidas a las normas de semillas y de bioseguridad en el país. Se resaltan las sentencias de la Corte Constitucional sobre el Convenio UPOV 91 y sobre el artículo 306 del Código Penal. Igualmente, las sentencias de la Corte Constitucional sobre Acción de nulidad frente al decreto 4525 de 2005 sobre bioseguridad y sobre el etiquetado de alimentos transgénicos.
Por último, el documento presenta algunos lineamientos generales para la implementación de un plan de acción, orientado a identificar prioridades y estrategias para avanzar en la defensa de las semillas criollas, especialmente, del maíz, frente a los cultivos transgénicos en Colombia.


